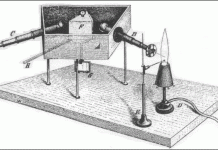Cambridge, 1967.
El pasillo olía a tiza, papel y a café reciente. Bajo la luz fría de los fluorescentes, el suelo de linóleo producía un sonido seco bajo mis pasos. A lo largo de la pared se sucedían puertas idénticas, cada una con un cristal esmerilado y un nombre pintado en negro. En los tablones se acumulaban convocatorias de seminarios y hojas mecanografiadas, salpicadas de correcciones a lápiz rojo.
Me detuve ante la puerta del doctor Hewish. Estaba cerrada, algo poco habitual a esa hora. Dudé un instante. Desde dentro llegaban voces bajas y el roce de papeles sobre la mesa. Golpeé suavemente y esperé.
—Adelante.
Abrí la puerta. El profesor Ryle estaba sentado junto a la ventana y John Shakeshaft revisaba varias hojas extendidas sobre la mesa. Hewish permanecía de pie, apoyado en el respaldo de su silla.
Hablaban en voz baja, como si midieran cada palabra. Discutían cómo publicarlo.
Permanecí unos segundos en silencio antes de cerrar la puerta tras de mí. Aquel asunto también era mío.
Meses antes, en el barracón del observatorio, una anomalía casi imperceptible había roto la monotonía de las tiras de papel milimetrado. Durante dos años como estudiante de doctorado mis herramientas habían sido un destornillador de mango amarillo y un juego de alicates, construyendo un radiotelescopio diseñado para detectar cuásares mediante centelleo interplanetario. Había trabajado duro y no pensaba pasar nada por alto. Ahora, por fin, tenía datos que examinar.
Nada en el barracón recordaba a un observatorio. Era una sala rectangular, con mesas largas y equipos alineados contra la pared. Las válvulas emitían un calor constante y un leve zumbido eléctrico. El papel milimetrado avanzaba sin pausa desde el registrador de papel continuo de tres plumas, acumulándose en pliegues blancos sobre el suelo antes de ser recogido y archivado.
Cada día se imprimían cerca de treinta metros de papel. Un recorrido completo del cielo en una franja de declinación requería cuatro días de observación y suponía ciento veinte metros. El radiotelescopio no se movía. Permanecía fijo sobre la hierba húmeda, alineado con una franja concreta del cielo. Era la Tierra la que giraba, arrastrando lentamente las estrellas a través del haz del array. Cada fuente de radio aparecía entonces como una breve perturbación en la traza cuando cruzaba el campo de visión.
La mayor parte del tiempo las trazas eran previsibles: interferencias de coches en la carretera cercana, transmisiones de la policía local, alteraciones solares. Con el tiempo aprendí a reconocerlas casi sin mirar.
Aquella mañana, mientras revisaba el tramo correspondiente a esa región del cielo, algo me hizo detener el lápiz. No era una señal intensa ni prolongada. Apenas cinco milímetros en un mar de papel. Demasiado breve para ser una interferencia habitual, demasiado definido para ser ruido. Lo marqué con una línea fina en el margen y seguí avanzando.
Pero no conseguí apartar una pregunta: ¿lo había visto antes?
Le mostré el tramo marcado al doctor Hewish aquella misma semana. Lo examinó unos segundos, inclinándose sobre el papel como si pudiera encontrar en la tinta una explicación inmediata.
—Bien —dijo—. Necesitamos más resolución.
La única manera de obtenerla era aumentar la velocidad del registrador. A alta velocidad, el rollo de papel se consumía en veinte minutos, de modo que no podía dejarse funcionando sin supervisión. Calculé la hora a la que aquella región del cielo volvería a cruzar el campo del array y comencé a llegar al observatorio un poco antes. Cambiaba la velocidad, esperaba, y después volvía al modo normal antes de que el papel se agotara.
Durante semanas no ocurrió nada. El registro ampliado mostraba únicamente ruido y pequeñas irregularidades indistinguibles de las habituales. Empecé a pensar que la señal había sido un artefacto aislado, un capricho del equipo o de mi propia atención.
Hasta que, una mañana, volvió a aparecer.
Esta vez la traza no era un evento aislado. En el registro ampliado aparecía una sucesión de pulsos estrechos, separados por intervalos casi idénticos. Medí la distancia entre ellos comparándola con una señal de referencia del sistema. Algo más de un segundo y un tercio. Volví a medir. El intervalo se repetía con una precisión que no encajaba con ninguna interferencia conocida.
Anoté el valor provisional y comprobé la hora exacta del registro. Al día siguiente repetí el procedimiento. Y al siguiente. La señal reaparecía siempre en la misma región del cielo, pero cada jornada lo hacía unos minutos antes. Cuatro minutos, aproximadamente.
Aquello descartaba una fuente terrestre. Ningún transmisor local podía adelantarse cada día cuatro minutos. La señal seguía el tiempo sideral.
Llamé al doctor Hewish y le pedí que viniera al observatorio al día siguiente, antes de que la fuente cruzara el campo. Quería que lo viera por sí mismo.
A la mañana siguiente llegué antes del amanecer. El campo estaba cubierto de escarcha y el aire era más frío de lo habitual. Ajusté la velocidad del registrador y esperé junto a la mesa, observando cómo el papel avanzaba con mayor rapidez que de costumbre.
El doctor Hewish entró pocos minutos después, todavía con el abrigo puesto. No dijo nada. Se situó a mi lado mientras el reloj eléctrico marcaba la hora prevista.
El primer pulso apareció como una aguja fina sobre la traza. Luego otro. Y otro más, separados por el mismo intervalo. Ninguno era especialmente intenso, pero todos eran demasiado precisos para ignorarlos.
El doctor Hewish inclinó ligeramente la cabeza, siguiendo con el dedo la distancia entre los picos.
—Es notablemente regular —dijo al fin.
Permanecimos allí varios minutos más, comprobando que el intervalo se mantenía constante. Cuando la fuente abandonó el campo del array, el papel volvió a mostrar únicamente ruido. El doctor Hewish se quitó el abrigo y, sin mirarme, añadió:
—Tenemos que asegurarnos de que no es el equipo.
Durante las semanas siguientes sometimos el sistema a comprobaciones sistemáticas. Revisamos conexiones, impedancias y sincronización del reloj. Intercambiamos módulos entre receptores. Cambiamos cables que no parecían defectuosos. La señal reaparecía siempre en la misma franja del cielo y con la misma cadencia.
El doctor Hewish sugirió que pidiéramos a un colega que había construido un radiotelescopio a la misma frecuencia que intentara observar la fuente. Si era un artefacto local, no debería repetirse allí.
Días después llegó la confirmación: también la veía. Con la misma periodicidad.
Aquello dejaba pocas explicaciones plausibles. No era interferencia terrestre. No era un fallo del registrador. No era un error de cálculo.
Medimos la dispersión de los pulsos a distintas frecuencias y estimamos una distancia aproximada de unos cientos de años luz. La fuente estaba dentro de nuestra galaxia.
El doctor Hewish, medio en broma, la anotó en una esquina del registro como LGM-1. Little Green Men. Nadie creía seriamente que fuese una civilización extraterrestre. Pero la regularidad de los pulsos obligaba a contemplar hipótesis poco habituales.
Si la señal procedía de una civilización, debía originarse en un planeta en órbita alrededor de su estrella. Y si un planeta orbitaba, su movimiento debería introducir pequeñas variaciones periódicas en el intervalo de los pulsos. Un efecto Doppler detectable.
Durante días mantuve el registro a alta velocidad, midiendo con precisión el intervalo entre pulsos y anotando cualquier desviación, por mínima que fuera. La regularidad era extraordinaria. Demasiado extraordinaria.
Finalmente encontramos una variación. No seguía el patrón de una órbita planetaria. Coincidía exactamente con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Era nuestro propio desplazamiento el que alteraba ligeramente la frecuencia observada.
Aquello descartaba una fuente ligada a un planeta cercano a su estrella. La señal no mostraba indicios de estar modulada por una órbita.
Si no era un planeta, debía ser algo más compacto. Mucho más compacto y enormemente energético.
Durante varias semanas seguimos observando la fuente, ajustando parámetros y descartando explicaciones. El patrón permanecía inalterado.
Recordé todo aquello mientras permanecía de pie en el despacho del doctor Hewish. Sobre la mesa descansaban los registros, extendidos uno junto a otro.
—Tenemos que ser prudentes —decía el profesor Ryle—. Una sola fuente no basta.
La conversación terminó sin una decisión definitiva. Necesitábamos más datos.
Esa misma noche regresé al observatorio después de cenar. El campo estaba oscuro y el viento recorría los cables tensados del array. Tenía aún varios registros pendientes de analizar. Dentro del barracón, el registrador seguía avanzando con su ritmo constante, indiferente a la hora.
Cogí uno de los registros pendientes de otra zona del cielo. Estaba saturado de interferencias y del trazo intenso de Cassiopeia A. Estuve a punto de desecharlo cuando observé un patrón similar al de la primera fuente.
Una señal breve y definida, apenas unos milímetros sobre el papel.
El conserje pasó a avisar de que cerraría el recinto en unos minutos. Asentí sin levantar la vista. Busqué rápidamente otros registros de esa parte del cielo y descubrí que en un par de ocasiones estaba presente esa curiosa señal.
La madrugada del veintiuno de diciembre, a la hora prevista del tránsito, decidí hacer un registro a alta velocidad de la nueva fuente. El frío era intenso y el radiotelescopio no respondía con normalidad. Pero durante unos minutos conseguí un tramo limpio del registro. Cambié la velocidad del papel y esperé junto a la mesa, escuchando el zumbido de las válvulas.
Medí el intervalo y anoté el valor sin comentar nada en voz alta. No era idéntica a la primera. Su periodo era diferente, pero la forma del pulso era igual de estrecha y definida. Volví a medir. Confirmé un intervalo de aproximadamente 1,25 segundos.
Días después viajé a Irlanda durante dos semanas para anunciar mi compromiso. Regresé a Cambridge a comienzos de enero. El campo seguía húmedo y el viento no había cambiado de dirección. Durante mi ausencia el registrador no se había detenido; los rollos de papel se acumulaban en la mesa, ordenados en una pila que superaba varios centímetros de altura.
Me senté frente al primer tramo y comencé a revisarlo desde el inicio, marcando interferencias conocidas y pequeñas distorsiones. El procedimiento era el mismo de siempre: avanzar despacio, medir cuando algo parecía fuera de lugar, descartar lo evidente.
A mitad del segundo rollo apareció un pulso estrecho, limpio, repetido con un intervalo constante. Era un tercer periodo distinto. Volví atrás y comprobé la hora sideral. No era la misma región del cielo.
Me detuve y alineé los tres registros sobre la mesa. No eran variaciones de una misma fuente. Eran señales independientes.
Aquello ya no podía atribuirse a una anomalía aislada.
Llevé el registro al doctor Hewish junto con los otros dos. Esta vez no hizo ninguna broma. Observó las tres trazas alineadas sobre la mesa y permaneció en silencio más tiempo del habitual.
—¿Cuántas hemos perdido? —preguntó al fin.
No supe qué responder. Si había tres, podían existir muchas más.
Durante semanas revisé varias veces de nuevo los rollos completos. No había más señales.
Hasta que, en una revisión posterior de otra franja del cielo, apareció un cuarto pulso con la misma firma inconfundible. Lo medí dos veces antes de anotarlo. Esta vez no sentí sorpresa. Sólo confirmación.
Llevé los nuevos registros al despacho sin hacer comentarios previos. El doctor Hewish levantó la vista cuando entré y retiró algunos papeles para dejar espacio sobre la mesa. Extendí las cuatro trazas alineadas, señalando con el lápiz los intervalos medidos.
El profesor Ryle llegó pocos minutos después. Esta vez no hubo discusión prolongada sobre interferencias o fallos instrumentales. Las comprobaciones ya estaban hechas.
—Son independientes —dije—. Periodos distintos. Misma naturaleza del pulso.
El doctor Hewish examinó cada registro con detenimiento. Comparó las separaciones, revisó las anotaciones en los márgenes y permaneció unos segundos en silencio. El profesor Ryle asintió con un gesto casi imperceptible.
—Entonces ya no es un caso singular —añadió.
El doctor Hewish se apoyó en el respaldo de la silla. Habíamos descartado interferencias locales, fallos instrumentales y transmisiones terrestres. Habíamos medido la dispersión y estimado la distancia. Habíamos encontrado más de una fuente.
—Tenemos cuatro —dijo el doctor Hewish finalmente—. Es suficiente.
Al salir del despacho, el pasillo era el mismo de siempre. Las puertas seguían alineadas bajo la luz fría de los fluorescentes y en los tablones permanecían los mismos anuncios mecanografiados. Nada en el edificio sugería que, en algún lugar del cielo, objetos compactos y desconocidos enviaban pulsos con una regularidad imperturbable.
Juan Francisco Vallalta
Relatos con ciencia · Altea, febrero de 2026
Este relato recrea literariamente el descubrimiento de los pulsares en Cambridge entre 1967 y 1968, centrado en la experiencia de Jocelyn Bell durante su doctorado. Los hechos científicos y cronológicos se inspiran en testimonios públicos y en la documentación histórica disponible; los pensamientos y diálogos han sido reconstruidos con fines narrativos.